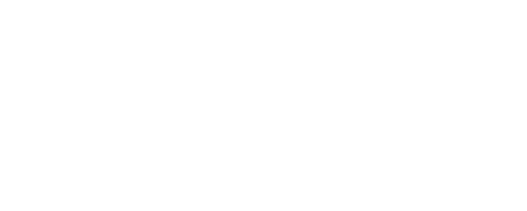En estos días de enero de 2026, la humanidad se encuentra al borde de un hito que evoca los ecos de la epopeya lunar de hace más de medio siglo. La NASA ha anunciado que, a partir del 17 de enero, iniciará el traslado del cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion hacia la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy. Este movimiento marca los pasos finales hacia el despegue de Artemis II, previsto para el 6 de febrero como la ventana más temprana, con opciones adicionales hasta abril. Esta misión, la primera tripulada del programa Artemis, enviará a cuatro astronautas —incluyendo a la primera mujer y la primera persona de color en orbitar la Luna— en un viaje de 10 días alrededor de nuestro satélite natural. No se trata de un simple eco del pasado. Es un puente hacia el futuro. Aquí contrastamos las audacias del programa Apolo con las ambiciones sostenibles de hoy.
Recordemos el programa Apolo, esa gesta titánica impulsada por la Guerra Fría que llevó al hombre a la Luna entre 1969 y 1972. Apolo fue un sprint cósmico: en apenas una década, Estados Unidos invirtió recursos colosales —equivalentes a unos 280 mil millones de dólares actuales— para superar a la Unión Soviética. Sus misiones, como Apolo 8 en 1968, que orbitó la Luna por primera vez con humanos a bordo, o Apolo 11 con el alunizaje de Neil Armstrong, se caracterizaron por su enfoque unidireccional y efímero. Los vehículos eran desechables en gran parte. La tripulación estaba compuesta exclusivamente por hombres blancos estadounidenses. El objetivo primordial era demostrar superioridad tecnológica. Apolo logró seis alunizajes exitosos, recolectando muestras lunares y expandiendo nuestro conocimiento geológico del satélite. Pero su legado se vio truncado por recortes presupuestarios y un cambio en prioridades hacia el espacio cercano a la Tierra, como los transbordadores espaciales.
Artemis II, en cambio, representa un paradigma renovado. Similar a Apolo 8 en su perfil orbital —sin alunizaje, pero probando sistemas para misiones futuras—, esta misión incorpora lecciones de medio siglo de evolución tecnológica. El SLS, el cohete más poderoso jamás construido por la NASA, impulsa a Orion, una cápsula diseñada para misiones de larga duración con sistemas de soporte vital avanzados y escudos térmicos capaces de resistir reentradas a velocidades hipersónicas. A diferencia de Apolo, que operaba en aislamiento nacional, Artemis es un esfuerzo colaborativo: incluye a la Agencia Espacial Europea, Japón y Canadá —de hecho, el astronauta canadiense Jeremy Hansen parte de la tripulación—. Además, integra alianzas con el sector privado, como SpaceX para el desarrollo de alunizadores. La diversidad de la tripulación —con Victor Glover, Christina Koch y Reid Wiseman— no es un adorno. Es un reflejo de una exploración inclusiva que busca inspirar a generaciones globales. ¿Acaso no es este contraste el que subraya el progreso? Mientras Apolo fue un triunfo de la urgencia geopolítica, Artemis prioriza la sostenibilidad: planea establecer una presencia permanente en la Luna a través de la estación orbital Gateway y bases en el polo sur lunar, ricas en agua helada para producir combustible y oxígeno.
La importancia de Artemis II trasciende el mero retorno lunar. Es la piedra angular para el futuro del desarrollo espacial. Esta misión validará tecnologías clave para Artemis III, que sí alunizará en 2027 o después, y pavimentará el camino hacia Marte en la década de 2030. En un mundo donde el cambio climático y la escasez de recursos apremian, la Luna se convierte en un laboratorio para innovaciones como la minería de regolito, la impresión 3D de hábitats y la generación de energía solar ininterrumpida. Artemis fomenta una economía espacial que podría generar miles de millones de dólares. Democratiza el acceso al espacio mediante constelaciones de satélites y turismo orbital. Más allá de la ciencia, impulsa avances en robótica, inteligencia artificial y materiales compuestos que repercuten en la Tierra, desde baterías más eficientes hasta sistemas de purificación de agua. ¿Cómo no ver en esto una oportunidad para redefinir nuestra especie como multiplanetaria? Mitigando riesgos existenciales como el impacto de asteroides, una guerra nuclear o una pandemia.
Desde una perspectiva más cercana, como la de México, los impactos de Artemis podrían ser transformadores. Imaginen cómo esta misión inspira a jóvenes ingenieros y científicos en universidades mexicanas a perseguir carreras en STEM y también fomenta una cultura de innovación que trasciende fronteras. México, con su posición geográfica privilegiada y su creciente industria aeroespacial, podría beneficiarse de transferencias tecnológicas derivadas de Artemis: mejoras en telecomunicaciones satelitales para conectar regiones remotas, o aplicaciones de sensores lunares en monitoreo ambiental para combatir sequías y deforestación. En un contexto global, donde naciones como India y China avanzan con sus propios programas lunares, Artemis invita a colaboraciones que eleven el desarrollo tecnológico espacial en América Latina. Esto no solo impulsaría el PIB mediante exportaciones de componentes de alta tecnología, sino que fortalecería la soberanía digital y permitiría a México participar en redes globales de observación terrestre. Sin embargo, ¿estamos preparados para los desafíos éticos, como la equidad en el acceso a recursos lunares? Artemis nos obliga a reflexionar sobre un espacio común, donde México no sea mero espectador, sino coautor del destino humano.
Mientras el SLS se prepara para rodar hacia su destino el 17 de enero, Artemis II no es solo una actualización técnica; es un renacer que contrasta la audacia efímera de Apolo con una visión perdurable. Su éxito podría catalizar un boom espacial que beneficie a la humanidad entera, inyectando vitalidad tecnológica y esperanza en México. El cosmos nos llama de nuevo. ¿Responderemos con la misma pasión que en 1969, pero con la sabiduría de 2026?
“Los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de sus autores y pueden o no reflejar el criterio de A21”