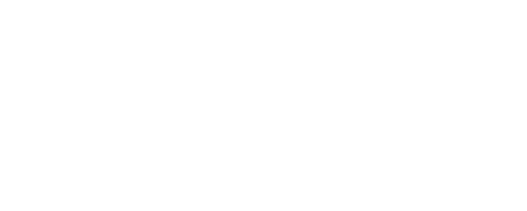En septiembre de 1964, durante la Feria Mundial en Nueva York, el novelista Arthur C. Clarke concede una entrevista que luego transmitiría la BBC por televisión. Habla con la calma de quien ya ha visto el futuro. No gesticula, no alza la voz. Simplemente describe un mundo que aún no existe y, al hacerlo, lo hace inevitable. Sesenta y un años después, sus palabras resuenan como un evangelio tecnológico cumplido. No es casualidad que hoy recordemos ese clip con reverencia (https://youtu.be/YwELr8ir9qM?si=z-IjEpf1HYVab4UN). Clarke no era un futurista de salón; era un profeta riguroso que, con la compostura de un caballero victoriano, delineó los contornos del siglo XXI.
En aquel video del programa Horizon, Clarke anuncia que el futuro será “absolutamente fantástico” y que, si sus predicciones parecen razonables, habrá fracasado como visionario. Habla de satélites que comunicarán al planeta, de médicos que operarán a distancia, de ciudades que perderán su razón de ser porque “los hombres ya no tendrán que desplazarse todos los días al trabajo; se comunicarán desde cualquier lugar del orbe”. Predice que las máquinas en su tiempo, apenas “idiotas electrónicas” con cerebros de mosquito, superarán pronto la inteligencia humana y nos convertirán en simples escalones de una evolución mecánica mil veces más veloz que la biológica. Todo lo dice sin aspavientos, como quien lee el periódico del día siguiente.
Pero Clarke no se limitaba a imaginar historias. Durante la Segunda Guerra Mundial había operado radares en la Royal Air Force y, una vez terminada la contienda, se graduó con honores en Física y Matemáticas en el King’s College de Londres. No era un aficionado: era un técnico que sabía de ondas, órbitas y potencia de transmisión.
En 1945, cuando la guerra aún humeaba, publicó en la revista Wireless World un artículo titulado “Extra-Terrestrial Relays”. En apenas cinco páginas propuso colocar satélites en una órbita ecuatorial a 35,786 kilómetros de altura, donde girarían sincronizados con la rotación terrestre y permanecerían fijos sobre un mismo punto del planeta. Con tres de esos artefactos, escribió, se podría cubrir toda la Tierra habitada con señales de radio. La idea era tan precisa que hoy esa franja orbital lleva su nombre: el Cinturón de Clarke.
Dieciocho años después, en 1963, los ingenieros de Hughes Aircraft –encabezados por Harold Rosen y Donald Williams– lograron poner en órbita el Syncom 3, el primer satélite geoestacionario en operación. Cuando el equipo revisó los cálculos originales para validar su diseño, descubrieron que los parámetros de Clarke (altitud, velocidad, inclinación, potencia necesaria) eran prácticamente idénticos a los suyos. Uno de los ingenieros comentó en broma: “No estamos construyendo un satélite; estamos copiando la tarea de Clarke”. El propio Clarke, al enterarse, solo sonrió y dijo que se sentía como “el hombre que inventó la rueda y luego vio llegar el primer Ferrari”.
Su obra cumbre: “2001: Una odisea del espacio”, nació de un proceso único: El cineasta Stanley Kubrick lo buscó en 1964 para crear “la proverbial buena película de ciencia ficción”. Partieron del cuento de Clarke “El centinela” (1948) y juntos desarrollaron el guion mientras Clarke escribía en paralelo la novela. Película y libro se publicaron casi simultáneamente en 1968. El resultado describe tabletas táctiles, videollamadas cotidianas, inteligencia artificial con voz humana y una misión tripulada a Júpiter como la que en la realidad, la NASA tiene programada para 2030. La computadora HAL 9000 no es un monstruo de ciencia ficción: es la advertencia temprana de lo que hoy discutimos con los grandes modelos de lenguaje.
Clarke entendió algo que pocos de su época captaron: el espacio no es un escenario para héroes con banderas, sino la infraestructura invisible que sostiene la civilización moderna. Sin sus satélites geoestacionarios no habría transmisiones en directo de los Juegos Olímpicos, ni pronósticos meteorológicos precisos, ni la conectividad que permitió que medio mundo trabajara desde casa durante una pandemia. Su visión fue tan exacta que, cuando en 1964 hablaba de cirujanos operando a distancia, parecía fantasía; hoy es rutina en hospitales de Europa y Asia.
Lo más admirable, quizá, es su actitud. Nunca se jactó de sus aciertos. Cuando le preguntaban por sus predicciones cumplidas, respondía con una sonrisa discreta: “Solo extrapolé”. Esa humildad, esa compostura británica ante lo extraordinario, es lo que genera reverencia. Clarke no gritó sus verdades; las susurró, y el universo se inclinó a escuchar.
Hoy, cuando vemos cohetes reutilizables aterrizar solos, constelaciones de miles de satélites tejiendo internet global y planes serios para construir ciudades en Marte, seguimos caminando por los senderos que él trazó con lápiz y papel hace casi ocho décadas. Su legado no necesita estatuas ni monumentos: orbita sobre nuestras cabezas, silencioso y permanente, recordándonos que el futuro no llega por casualidad.
Solo hace falta que nos atrevamos a soñar con la misma precisión y la misma calma con la que Arthur C. Clarke soñó nuestro presente.
“Los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de sus autores y pueden o no reflejar el criterio de A21”